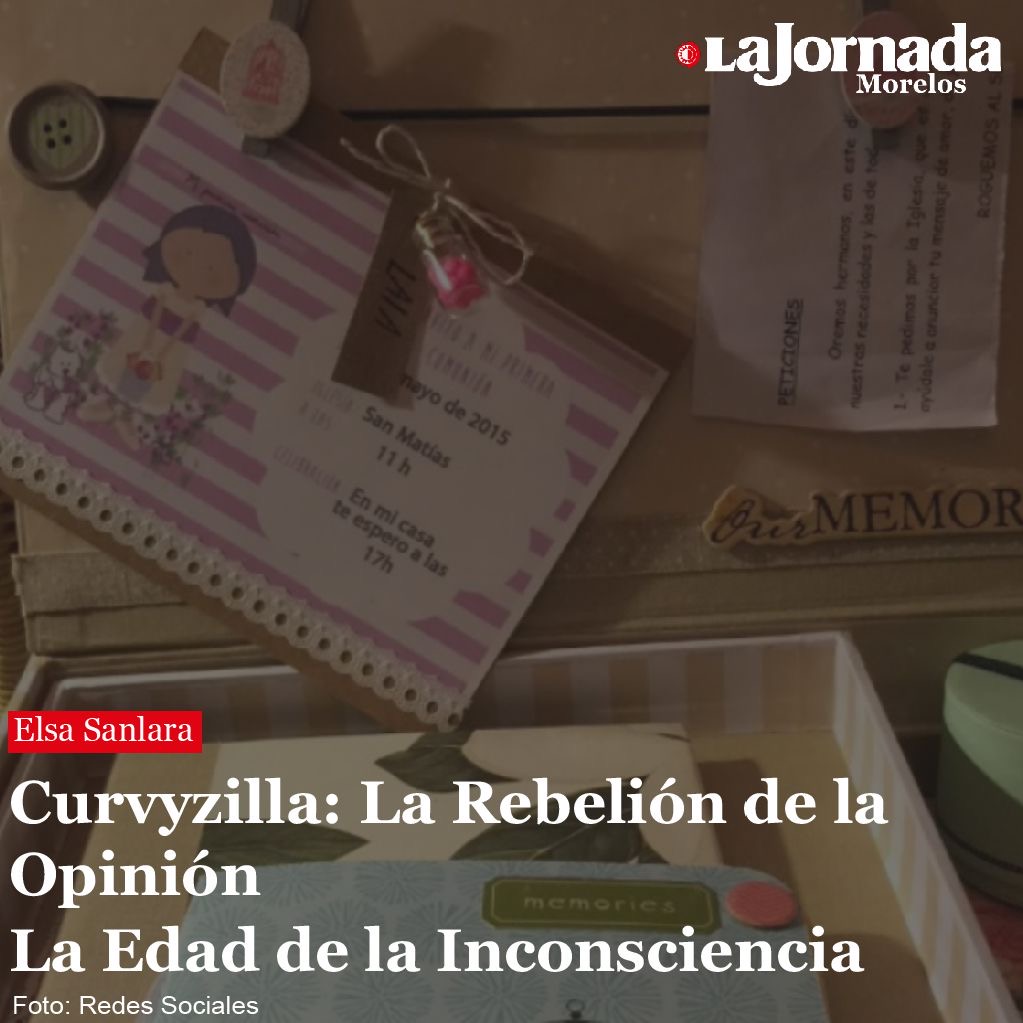
La Edad de la Inconsciencia
Hace unos días subí al ático para almacenar los benditos adornos navideños, y me encontré con una pequeña caja que había dado por perdida tras la última mudanza. Al abrirla, hallé algunos recuerdos de viajes, libretas y dos diarios antiguos que había buscado hasta por debajo de las piedras.
Al hojear una de las libretas, descubrí en un compartimento lateral una foto antigua que aún no logro recordar cómo llegó ahí. En la instantánea, un amigo del bachillerato y yo nos abrazábamos y reíamos, probablemente a carcajadas cuando alguien capturó el momento. En el reverso de la foto, había una dedicatoria que decía: “Guárdala muy bien, para que no te olvides de tu época de trastornada”. Identifiqué la firma y reí con melancolía. Ciertamente, esa no fue mi única etapa de trastornada; de hecho, mi actual esposo puede dar fe de ello. Pero sin lugar a duda, esa fue mi época de mayor inconsciencia.
Y como “Dios nos hace y el diablo nos junta”, mi inconsciencia adolescente no navegaba por esta vida sola; estaba acompañada por 12 inconscientes como yo, muchos de los cuales aún considero amigos. Éramos trece en total, ocho chicos y cinco chicas. En ese entonces, nuestra actividad favorita era saltarnos algunas clases, y los trece nos amontonábamos en una camioneta Ford Blazer, con capacidad para 5 pasajeros, con el único propósito de pasar una tarde divertida juntos. Durante esos viajes improvisados, eran obligatorias dos cosas: llevar la música a todo volumen y, lo más importante, mantener las ventanillas bajadas para que los chicos que iban siempre en el maletero no murieran asfixiados.
A los que éramos de huesos anchos siempre nos tocaba cargar a los más ligeros de peso. Y mientras el cóccix de alguno de mis amigos huesudos oprimía la grasa de mi cadera, pensaba que llegaría el día en que cada uno tendría su propio coche y no tendríamos que arriesgar la vida y apretujar mi celulitis cada vez que hacíamos algo divertido. Dentro de mi joven inconsciencia, pensaba: “Ya vendrán los buenos tiempos”.
Uno de nuestros planes recurrentes era ir a un mirador al lago de Tequesquitengo. Nos gustaba hablar tonterías, reírnos a carcajadas y burlarnos de nuestras propias miserias. En aquel entonces, el bullying no existía; nadie se ofendía por apelativos cariñosos como “gordita”, “negro”, “chino”, “pato”, etc. Éramos jóvenes sanos, hijos de familias con sólidas bases morales. Nunca consumimos drogas, y a pesar de que las chicas éramos minoría, jamás experimentamos ningún tipo de acoso. Nos cuidábamos los unos a los otros. Compartíamos todo, papas fritas, tortas, cigarros y cerveza. Cuando alguno del grupo cumplía años, cooperábamos para comprar alguna botella de tequila, del más barato, de ese que te desinfecta el tracto digestivo y te mata la flora intestinal con un solo sorbo, porque el presupuesto no daba para más. Antes del primer trago, yo, rezaba para que el tequila no estuviera adulterado y no acabáramos los trece muertos por intoxicación en ese mirador de difícil acceso, donde seguramente nadie nos encontraría. Porque en ese entonces el GPS en los celulares solo existía en las películas de Misión Imposible de Tom Cruise.
Y mientras los efectos del tequila barato empezaban a hacer efecto, pensaba que cuando fuera mayor, jamás volvería a beber ese tequila peleón. Estaba segura de que la vida sería generosa con nosotros y que solo beberíamos tequilas de los que guardan bajo llave en las licorerías, los que llevan un sello dorado que dice edición especial, y jamás volveríamos a celebrar nuestros cumpleaños con ese tequila que sabía igual que el alcohol con el que te desinfectan las heridas. “Ya vendrán los buenos tiempos”, repetía en mi cabeza entre trago y trago de tequila.
Desde el mirador, me gustaba mucho observar las casas a orillas del lago, con piscina, jardines gigantes y muelles para motos de agua. Imaginaba que algún día tendría una casa así de grande, donde mis amigos y yo, podríamos sentarnos en cómodas sillas de jardín, a cantar, a beber, y a hablar de todas esas estupideces que nos hacen reír, y no tener que acomodarnos sobre piedras enormes colocadas estratégicamente por la naturaleza para disfrutar de puestas de sol espectaculares, mientras mi cabeza me decía, no te preocupes, “ya vendrán los buenos tiempos”.
La adultez nos alcanzó y fuimos perdiendo la inconsciencia; cada uno se fue en busca de sus sueños. Así llegaron títulos universitarios, trabajos, matrimonios, hijos y mascotas. La vida se encargó de quitarnos poco a poco la inconsciencia, a golpe de realidades y con alguna que otra cana en la cabeza. Tal y como lo soñé, hoy años más tarde, tengo un coche donde voy cómodamente sentada sin que nadie me apretuje la cadera con su cóccix. Tengo un trabajo que me permite comprar mi tequila favorito, ese que degusto religiosamente después de la comida los domingos. Y aunque aún no tengo una casa al pie del lago, tengo un jardín donde me gusta contemplar los atardeceres, mientras las hojas de los árboles asemejan el sonido de las olas.
La vida fue generosa, tengo todo lo que anhelaba cuando tenía 16 años, solo que mis amigos están lejos, se quedaron en mi pueblo, ese al que vuelvo cada vez que la melancolía aprieta. Antes de guardar la foto justo donde la encontré, contemplé mi sonrisa y el brillo que tenían mis ojos y entonces le susurré, muy bajito a mi yo del pasado: “esos también eran los buenos tiempos, y no lo sabíamos”.


