
Las montañas se doblan ante tamaña pena
Y el gigantesco río queda inerte.
Pero fuertes cerrojos tienen la condena,
Detrás de ellos sólo «mazmorras de la trena»
Y una melancolía que es la muerte.
Anna Ajmátova
Tres historias se cruzan en la novela El hombre que amaba a los perros, del narrador cubano Leonardo Padura: el tortuoso, amargo y trágico exilio de Lev Trotski; la construcción de su asesino, el español Ramón Mercader; y el relato que entreteje un escritor cubano, Iván Cárdenas Maturell, a través de la insólita historia que le contó ese misterioso extranjero que paseaba sus dos galgos en una playa cubana. Esos tres elementos tienen el contundente poder para ofrecer una buena porción de la vida en el planeta Tierra, entre 1929 y 2004. Todo lleva a un desenlace que todo mundo conoce: el atentado contra Trotski en la Ciudad de México, la noche del viernes 23 de agosto de 1940, y su muerte, la madrugada del sábado 24. Pero, para llegar a ese desenlace hay que navegar, volar y caminar por un sinfín de sentimientos, intrigas, maldades de la peor calaña, asesinatos, suplantaciones de identidad, una continua y frágil esperanza de un mundo mejor, odios y rencores exacerbados, enfermizos, macabros, la quintaescencia del mal en ese trasfondo donde pululan los implacables designios de Stalin, Hitler, Franco.
En El hombre que amaba a los perros asistimos a un periplo infame, atroz e inmensamente amargo: la persecución de un hombre, su familia y sus adeptos, bajo métodos de una crueldad enfermiza. Stalin en su papel de felino despiadado que se regodea aniquilando lentamente a sus víctimas.
Ramón Mercader, un español simpatizante de los republicanos y de Stalin, es adiestrado minuciosamente para convertirse en el asesino de Trotsky. La truculencia de esa construcción, borrando a un ser con instintos humanos para convertirlo en una máquina del crimen, muestra los alcances perversos de ciertos terrícolas. La maldad en su más desorbitada manifestación es una constante en esta novela.
La novela comienza con la muerte de Ana, el 16 de septiembre de 2004 en La Habana, Cuba, casi al mismo tiempo que el huracán Iván, de pronósticos devastadores comenzaba a degradarse y sus vientos implacables menguaban su fuerza. Ana era compañera de ese otro Iván, el joven escritor que durante 14 años se guardó para sí mismo las historias que le contó el hombre que amaba a los perros:
“Ana y yo habíamos logrado un nivel tan sanguíneo de compenetración que, una noche de apagón, de hambre apenas adormecida, desasosiego y calor (¿cómo es posible que siempre hubiese aquel cabrón calor y que hasta la luna iluminase menos que antes?), como si solo cumpliera una necesidad natural, comencé a contarle la historia de los encuentros que, catorce años antes, había tenido con aquel personaje a quien desde el mismo día que lo conocí, siempre había llamado « el hombre que amaba a los perros» . Hasta esa noche en que, casi sin prólogo y como un exabrupto, decidí contarle aquella historia a Ana, jamás le había revelado a nadie de qué habíamos hablado aquel hombre y yo y, menos aún, mis deseos, postergados, reprimidos y muchas veces olvidados durante todos esos años, de escribir la historia que él me había confiado. Para que ella tuviera una mejor idea de cómo me había afectado la cercanía con aquel personaje y con la revulsiva historia de odio, engaño y muerte que me había entregado, incluso le di a leer unos apuntes que varios años antes, desde la ignorancia que me cubría en aquel momento y casi contra mi voluntad, no había podido dejar de escribir. Apenas terminó de leerlos, Ana se quedó mirándome hasta que el peso de sus ojos negros —aquellos ojos que siempre parecerían lo más vivo de su cuerpo— comenzó a escocerme en la piel y al fin me dijo, con una convicción espantosa, que no entendía cómo era posible que yo, precisamente yo, no hubiese escrito un libro con aquella historia que Dios había puesto en mi camino. Y mirándole a los ojos —a esos mismos ojos que ahora se están comiendo los gusanos— yo le di la respuesta que tantas veces me había escamoteado, pero la única que, por tratarse de Ana, le podía entregar:
—No lo escribí por miedo.”
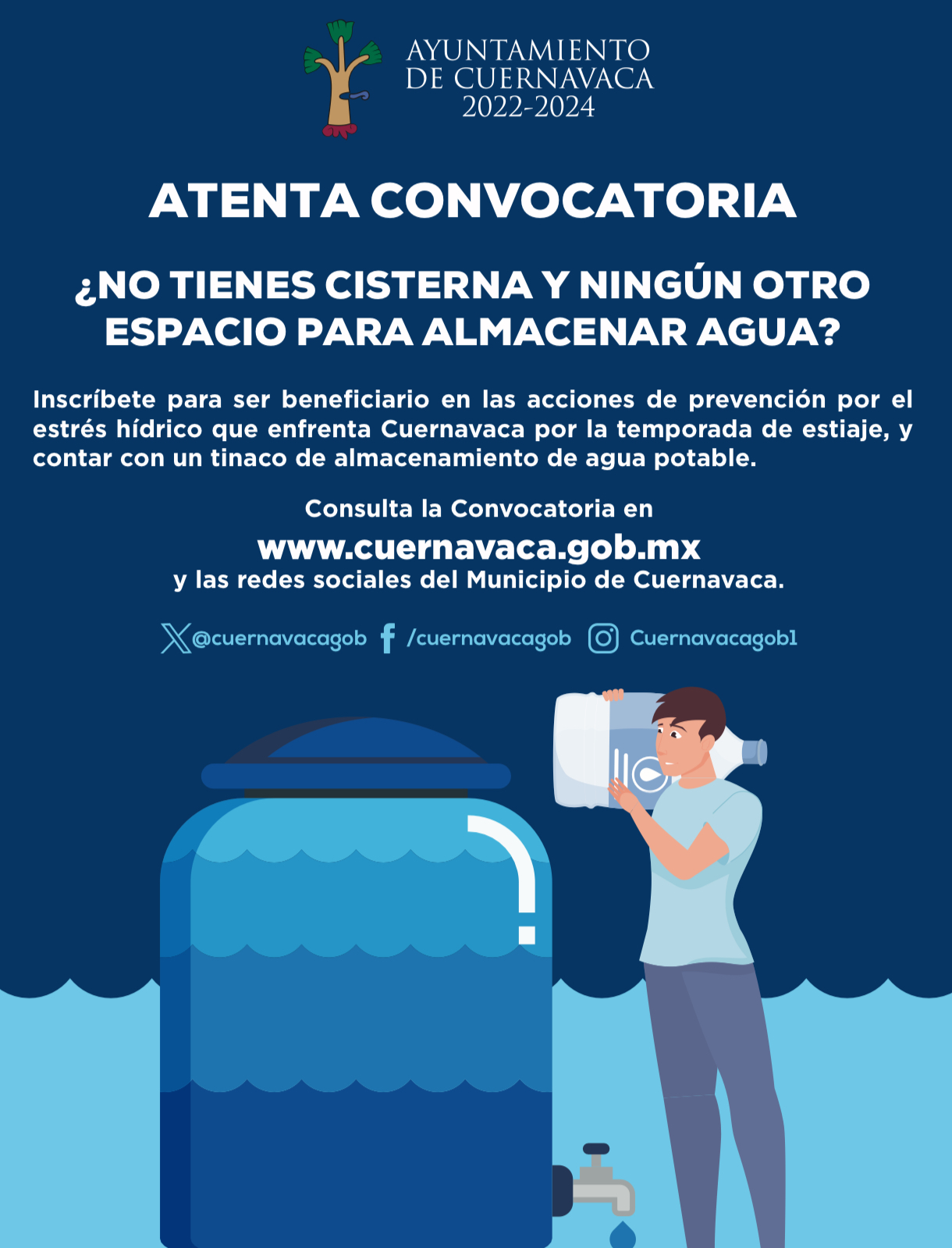
El miedo y el terror son dos hermanos que se aferran de las manos para irradiar sus estropicios a través de poco más de 750 páginas. El hombre que amaba a los perros es una implacable lección histórica, pero no como un cúmulo de datos, fechas, nombres y sucesos, sino como una indagación en lo más profundo y sórdido de las ideologías.
Cuando algún periodista ha tratado de llevar a Padura hacia un callejón sin salida, tratando de sintetizar a El hombre que amaba a los perros como una crítica de la historia contemporánea de Cuba, el novelista ha sido tajante en su respuesta: “Es un punto de vista crítico del fenómeno de la utopía, la gran utopía de la revolución socialista del siglo XX, que terminó pervirtiéndose”.

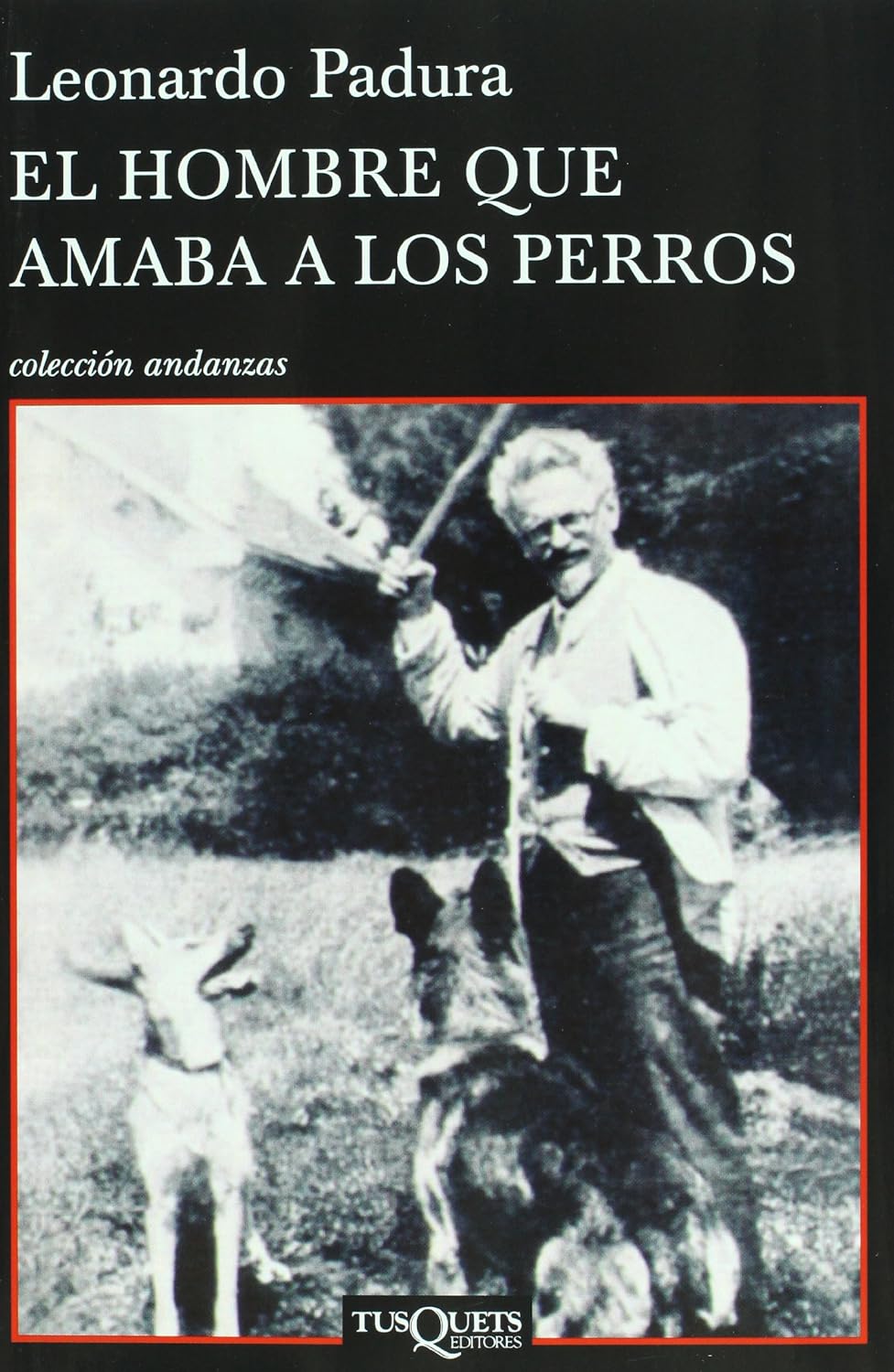
El hombre que amaba a los perros, Editorial Tusquets, 2009. España.
